¿En qué se parecen un poeta y un niño? A esta pregunta han intentado responder durante años los críticos y los escritores. En Sobre la poesía ingenua y poesía sentimental, Friedrich Schiller distinguía el poeta «ingenuo», aquel que es espontáneo y natural como una criatura, del poeta «sentimental», más reflexivo. La poesía pura, decía Schiller, es aquella que tiene algo de ingenuo. Está claro: hay que hacer caso a los niños.
El romántico William Wordsworth señalaba la conexión especial que surge en la infancia con lo divino y lo trascendental. Y Arthur Rimbaud, que dejó de escribir poemas a los veinte años, encarnó como nadie la idea de que el poeta adolescente tiene algo único, inigualable.
Sin embargo, fue la poeta rusa Marina Tsvietáieva quien escribió, en El poeta y el tiempo, una de las mejores reflexiones sobre esta relación. A menudo, poeta y niño son comparados por su inocencia, nos cuenta: les une aquella mirada cándida y crédula hacia el mundo, como si no supieran de nada. Pero para ella, lo que los une de verdad no es eso, sino la irresponsabilidad, el atrevimiento que no conoce los límites. Irresponsables en todo menos en una cosa: el juego. Poetas y niños, sean de donde sean y vengan de donde vengan, se toman su juego como la gesta más trascendente del universo. Esa imagen de una criatura protegiendo su castillo sin miedo o defendiendo a los suyos en los universos imaginarios es el símbolo más idóneo para representar el poeta cuando se dispone a escribir. «Ni en el momento de morir seremos más serios», sentencia Tsvietáieva.
La poeta rusa convirtió esta divisa en una forma de vida: huida después de la Revolución Rusa de 1917, de la cual fue muy crítica, vivió una vida en el exilio, probó de ser reconocida en París, no se adhirió nunca a ninguna escuela ni tendencia poética y regresó a su país con la promesa del perdón, pero el estalinismo asesinó a su marido y ella se acabó suicidando.
La poesía fue lo único que, en vida, la salvó: en el cuestionario ficticio que ella misma responde al inicio de El poeta y el tiempo, escribe que «si tuviera escudo, grabaría en él: "Ne daigne", que significa "No te dignes"». Como el niño irreverente que no calla cuando se lo piden los mayores o que desobedece constantemente el designio de sus padres, Tsvietáieva escribió que no accedería a nada, que no consentiría a nadie, que nunca seria condescendiente con el deseo impuesto de los otros.
Puede que esa sea la labor del poeta. Hoy, que celebramos el Día Mundial de la Poesía, esta reflexión de Tsvietáieva nos recuerda, como afirmaba Rainer Maria Rilke en las Cartas a un joven poeta, en las que escribía consejos a Franz Xaver Kappus, escritor primerizo que había enviado sus poemas al consagrado Rilke pidiéndole opinión, que para el poeta no hay pobreza ni lugar indiferentes: que, como el niño, el poeta sabe mirar. Seriamente, pero sin dejar de jugar. Y ver, allí donde los demás no ven, reinos, dinastías y verdades resplandecientes.
NOVEDADES DE LA SEMANA
Esta semana publicamos Proust, novela familiar, de la historiadora Laure Murat, un magistral homenaje a Marcel Proust en el que la autora entreteje su fascinación por En busca del tiempo perdido y la revisión de su propio pasado en el que encuentra coincidencias muy proustianas. Con traducción al castellano de María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego en «Panorama de narrativas» y al catalán bajo el título Proust, novel·la familiar, por Valèria Gaillard, en «Llibres Anagrama».
En la colección «Argumentos» llega Como el amor, de Maggie Nelson, una de las intelectuales más brillantes de nuestra época. En este libro recopila artículos, perfiles y conversaciones de variadísimos temas contemporáneos como el feminismo, la cultura queer, los conflictos raciales y las transformaciones sociales pendientes, entre otros. Traduce Damià Alou.
En «Nuevos cuadernos Anagrama» publicamos Despojos racistas, de la investigadora y activista Josefa Sánchez Contreras, un ensayo que es un alegato a favor de las luchas indígenas y que, en el marco de la catástrofe medioambiental, desmantela las falacias de las transiciones verdes sobre las que se justifican el extractivismo minero y los megaproyectos energéticos en Latinoamérica.
Y en la «Biblioteca Raymond Carver» aparece Short Cuts, un libro de relatos con «una original estructura, en la que los magníficos relatos de Carver se entretejen como los temas de una sinfonía de jazz» (Newsweek), en el que se basó Robert Altman para su película Vidas cruzadas y que cuenta con las traducciones de Mariano Antolín Rato, Benito Gómez Ibáñez, Jesús Zulaika Goicoechea y Mónica Martín Berdagué.
PILDORAS
PARA ESTAR AL DÍA
El verano mágico de 1926
Durante el verano de 1926, Marina Tsvietáieva, Borís Pasternak y el mismísimo Rainer Maria Rilke empezaron (y terminaron) una correspondencia que configuraría uno de los triángulos amorosos más impresionantes de la historia de la literatura. Lo más alucinante de todo: con Rilke no se habían visto nunca en persona cuando empezaron el intercambio de cartas. Ese fue un amor intenso, fulgurante, celoso, en la que el trío se convertía en dúo ante la sorpresa de Pasternak, y en el que las palabras de amor eran más importantes que el amor mismo: «el amor vive de palabras y muere de acciones», escribía Tsvietáieva en una de las últimas cartas que envió a Rilke. Cuando Rilke murió, ese mismo año, Tsvietáieva le dedicó el poema «Carta de Año Nuevo», una de las elegías más bellas que se han escrito nunca.
La poesía y el diablo
En El diablo, un relato en el que la poeta rusa cuenta su llegada a la escritura, se narra el momento en que una pequeña Tsvietáieva se encuentra al diablo sentado en la cama de su hermano: la mirada de ese ser horroroso y a la vez sublime es lo que la conduce a la creación. El miedo, la intensidad, el peligro, el atrevimiento… todo eso lo encarna esa figura que ella misma ha inventado. Muchos años más tarde, Leila Guerriero escribió una conferencia titulada «El diablo», publicada en Zona de obras, donde cuenta cómo la mirada del diablo, esta vez encarnada por un actor desmaquillado al final de una función, bien sudado, agotado, es una mirada que no la ha abandonado nunca y que todavía la guía a la escritura: «lo que hacía ese fauno endemoniado desde el escenario no era llenarme el corazón de euforia sino de venerable pánico, de completo pavor. Nunca dejé de buscar –en lo que escribo– algo que se vuelva hacia mí, me mire a los ojos y me diga, “Hola, nena: yo soy tu diablo”. No soy nada sin él. Sin eso».
Un poema de Claudia González Caparrós
Para celebrar el Día Mundial de la Poesía os invitamos a ver y a escuchar a Claudia González Caparrós recitar un poema de su más reciente libro Los augurios se rechazan, publicado por La Bella Varsovia, que explora la memoria y la forma en la que contamos los recuerdos. Os invitamos a descubrir en el Instagram de la editorial a más poetas recitando, entre ellos a Pilar Adón, Andrés Barba, Mario Obrero, Miriam Reyes y María Sánchez.
La destrucción de los poetas
El final trágico de Sylvia Plath, la vida turbulenta de Baudelaire, la desaparición misteriosa de Rimbaud, los excesos de Allen Ginsberg, el suicidio de la misma Tsvietáieva… Cuando contamos la vida de un poeta es para señalar su mala estrella (como hicimos en esta newsletter pasada), ese relato intenso que contamos para justificar, de alguna manera, su creación: nos gusta ver que los creadores son capaces de convertir el horror en belleza. ¿Pero qué ocurre con los que fueron felices? Walt Whitman y su canto a la vida, Gabriela Mistral y ese ímpetu por las cosas bellas, Mary Oliver y la fascinación por la naturaleza y las formas sublimes del mundo… ¿qué pasa con todos ellos? La misma Oliver lo escribía así: «La alegría no está hecha para ser una migaja».








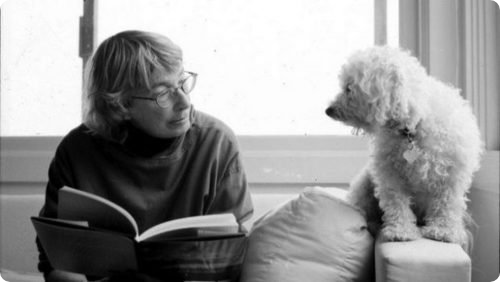
No hay comentarios.:
Publicar un comentario